
La plebe está en el circo. gritando enfurecida. La sangre de las fieras que acaban de verter, de hienas, leopardos, panteras y leones no logra la apatía de su ánimo vencer.
De pronto rasga el aire sonido de trompetas. De aquella escena ansiada por fin podrán gozar “Cristianos a las fieras”, reclaman alocados y miran a las puertas que empiezan a girar.

Un grupo de cristianos avanza por la arena. Se ponen de rodillas. Comienzan a cantar a un Dios piadoso y fuerte, sereno, omnipotente que por amor del hombre dejóse atormentar.
Amor cantan sus bocas, virtudes y deberes. Todos somos hermanos. ¿Por qué ese odio feroz? Sus bienes los comparten. Se ayudan y consuelan y en lugar de respeto, despiertan el rencor.

La gruesa jaula se abre. Es un león hambriento y avanza sobre el grupo que no huye de él. Cuanto más se le acerca, más rezan y bendicen a los espectadores que impávidos los ven.
Un cristiano se alza. Es un joven robusto que extendiendo sus brazos recordando la cruz y elevando su grito, mientras le anega el llanto dice al pueblo romano sus palabras de luz:
“¡Por vosotros mi sangre, por vosotros, romanos, para que en vuestro pecho nunca el odio se dé, para que los esclavos sean vuestros hermanos y en vuestra alma quiera Dios encender la fe!
Un rugido de ira lanza el pueblo romano. ¿Quién es aquel impío para poder hablar?
¡Ha insultado a los dioses! Alzan todos la mano, le maldicen, le ofenden. ¡Qué locura es amar!
En un salto gigante se ha lanzado la fiera contra su pecho noble que empieza a devorar. Ríe la turba impía; él está destrozado. Corre su sangre pura sobre aquel muladar.
Tres leonas gigantes como flechas se lanzan sobre el grupo de esclavos que inmolándose está y arremetiendo fieras, para saciar su hambre van devorando cuerpos, su singular manjar.

Al final del estrago solo una niña queda. Ha cantado y rezado, inconsciente sin ver
que las fieras saciadas, no querían tocarla y que sola quedaba en el túmulo aquel.
Como las fieras pasan sin rozar a la niña un gladiador romano desciende al callejón. Se dirige a la arena, dispuesto a la matanza de la débil cristiana que no cede al error.
“¡Que mueran todos ellos! ¡Muera también la niña!” Grita el pueblo romano. Quiere mayor placer. La niña ve querubes que descienden al suelo y se llevan las almas al celestial edén.
La niña les sonríe y mira agradecida. Dentro de poco ella también podrá volar
al cielo donde fueron ya todos sus hermanos, hacia el descanso eterno. ¡Qué dulce reposar!
“ Hunde tu espada fuerte sobre mi cuerpo débil. Por ti daré la vida, por ti y por los demás, para que no os devore el odio en vuestra frente y al fin todos hermanos tengáis la ansiada paz”.
El gladiador vacila. Aquella humilde niña le había demostrado su error, su loco afán.
Se siente tan culpable que el brazo no obedece. No quiere dar el golpe que le ha de traspasar.
Un clamor de disgusto se eleva en las tribunas. Le reclaman la muerte que se negaba a dar y avergonzado y triste gruesas lágrimas vierte. Mirando está a la niña que reza sin cesar.

“¡Criminales, canallas!”, grita el fuerte romano. “¿A una niña inocente tendré yo que inmolar? Sois peores que fieras, despiadados, malditos. Bajad vosotros mismos, conmigo aquí a luchar”.
El coraje y el odio corre por las tribunas. Piden la muerte de ambos. Los patricios también y el Pretor da la orden de que se abran las jaulas de los cuatro leones que con más hambre estén.
Se han abierto las jaulas, los leones se acercan. El gladiador romano trata de defender con su cuerpo a la niña que le anima y conforta, rezando al Padre Eterno que le done la fe.
Los leones atacan por los cuatro costados. Al león que de frente imponente saltó
le acuchilla en el vientre y al segundo entretiene con la red que a sus fauces como trampa arrojó.
Pero en vano, entretanto los leones restantes saltan sobre la niña y una herida mortal se desgrana en su frene como rosa marchita, deshojada en el circo de la Roma imperial.
El gladiador se vuelve. A sus pies ha expirado la inocente chiquilla, blanca flor celestial y un perfume de rosas, esparcido en el aire se ha extendido hasta el cielo, donde va a reposar.

Los leones acechan. El descuido le pierde y se lanzan enormes con sus garras sobre él, destrozando sus muslos y tendones calientes. En un charco de sangre muere el valiente aquel.
Los aplausos retumban en el circo romano y en señal de alegría con gran admiración hay aplauden las turbas la esplendidez augusta del Pretor que dio a Roma la excelente función.
 La plebe está en el circo. gritando enfurecida. La sangre de las fieras que acaban de verter, de hienas, leopardos, panteras y leones no logra la apatía de su ánimo vencer.
La plebe está en el circo. gritando enfurecida. La sangre de las fieras que acaban de verter, de hienas, leopardos, panteras y leones no logra la apatía de su ánimo vencer.  Un grupo de cristianos avanza por la arena. Se ponen de rodillas. Comienzan a cantar a un Dios piadoso y fuerte, sereno, omnipotente que por amor del hombre dejóse atormentar.
Un grupo de cristianos avanza por la arena. Se ponen de rodillas. Comienzan a cantar a un Dios piadoso y fuerte, sereno, omnipotente que por amor del hombre dejóse atormentar.  La gruesa jaula se abre. Es un león hambriento y avanza sobre el grupo que no huye de él. Cuanto más se le acerca, más rezan y bendicen a los espectadores que impávidos los ven.
La gruesa jaula se abre. Es un león hambriento y avanza sobre el grupo que no huye de él. Cuanto más se le acerca, más rezan y bendicen a los espectadores que impávidos los ven.  Al final del estrago solo una niña queda. Ha cantado y rezado, inconsciente sin ver
Al final del estrago solo una niña queda. Ha cantado y rezado, inconsciente sin ver  “¡Criminales, canallas!”, grita el fuerte romano. “¿A una niña inocente tendré yo que inmolar? Sois peores que fieras, despiadados, malditos. Bajad vosotros mismos, conmigo aquí a luchar”.
“¡Criminales, canallas!”, grita el fuerte romano. “¿A una niña inocente tendré yo que inmolar? Sois peores que fieras, despiadados, malditos. Bajad vosotros mismos, conmigo aquí a luchar”.  Los leones acechan. El descuido le pierde y se lanzan enormes con sus garras sobre él, destrozando sus muslos y tendones calientes. En un charco de sangre muere el valiente aquel.
Los leones acechan. El descuido le pierde y se lanzan enormes con sus garras sobre él, destrozando sus muslos y tendones calientes. En un charco de sangre muere el valiente aquel. 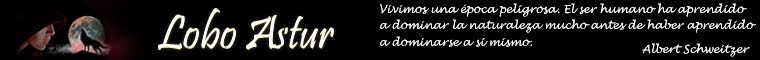
































0 comentarios:
Publicar un comentario